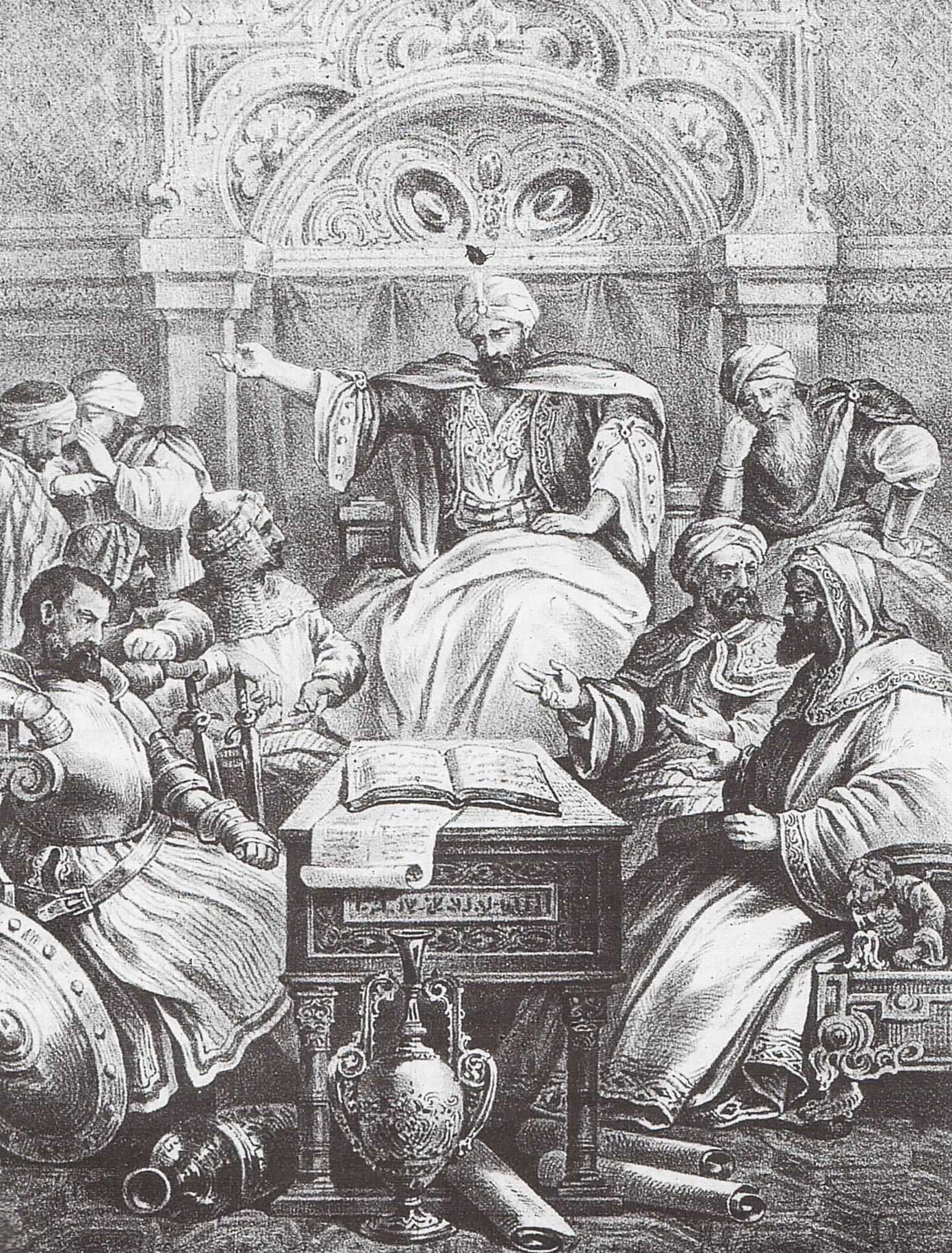El paraje que eligieron los fundadores de Madrid (no los compañeros de Ocno Bianor, sino los verdaderos) para el asentamiento del núcleo poblacional original, estaba bien protegido y resultaba de difícil acceso para hipotéticos invasores. Los musulmanes supieron aprovechar a conciencia las características geográficas y geológicas del enclave elegido: sobre el río Manzanares, un cerro surcado de arroyos, desaparecidos paulatinamente (como el arroyo Arenal), proporcionaba un buen lugar para desarrollar las actividades humanas más cotidianas. La influencia del agua fue tan determinante a la hora de escoger el sitio donde aposentar los reales que incluso dio nombre a la población. Los arroyos que circulaban alegremente por el primitivo solar madrileño marcaban caminos, y de resultas, el futuro trazado de las calles. O de algunas, al menos. A partir de la primitiva fortaleza, el entorno de Madrid se fue transformando. Las terrazas del Manzanares, se convertirían, a la postre, en huertas y jardines, gracias a los ingeniosos sistemas de captación de agua desarrollados in situ por los fundadores, técnicas que probablemente tomaron de Oriente, como estudiaremos en el capítulo dedicado a los viajes del agua.

El entorno de lo que fue después la ciudad de Maŷrīṭ se integra dentro de un área donde se ubicaban diversos caminos y pequeñas poblaciones, de indudable interés estratégico (que no turístico, suponemos), en cuanto a su incorporación dentro de una región tan inestable como la que constituyó la Marca Media. Estos enclaves controlaron las vías que seguían casi en paralelo los cursos fluviales que vertebran la región. En las fuentes árabes aparece como «hisn Maŷrīṭ», esto es, una fortificación estatal, bien dotada de una guarnición militar, muy semejante a núcleos fortificados como Talamanca o Peñafora. No es un ’Askar, un «campamento militar»; no es una Madinat, una ciudad con carta de fundación; no es una Qal’a, una «fortificación militar» de cabecera de encomienda, como Alcalá la Vieja o Calatalifa, enclaves que llevan el nombre del caudillo que comandaba la plaza como cesión o encomienda. Ni mucho menos un bury, esa torre de planta cuadrada (diferente a atalayas troncocónicas como las del Jarama, pero similar a esa Torre de los Huesos que se ha salvado de chiripa y que está en el aparcamiento subterráneo de la plaza de Oriente, enfrente de la Botillería del Café de Oriente, como ya estudiaremos en su momento) que defiende una explotación agraria. Los matices legales no dejaban de ser sutiles en cuanto al tipo de enclave en la frontera. La semejanza entre el aparataje de sillares de sílex que podemos admirar en la parte baja de la muralla descubierta al final de la calle Mayor y comienzo de la Cuesta de la Vega (a los pies de la parte posterior de la actual catedral de la Almudena), y el aparejo inferior de las murallas de Talamanca y Peñafora inducen a pensar que las tres son fundaciones de la misma época, la del emir constructor Muhammad I.
Ahora estudiemos someramente dónde se encuentra ubicada Madrid, esto es, su emplazamiento. Y es que la otrora pequeña ciudad de Al-Ándalus, como dice la eminente arabista francesa Christine Mazzoli-Guintard, transita entre las estribaciones de la sierra de Guadarrama y las tierras bajas del Tajo. Al norte la delimitan espacios verdes como el monte de El Pardo y el soto de Viñuelas, al oeste la Casa de Campo y la Dehesa de la Villa. Todas ellas tierras bien provistas de encinas, el árbol nacional, y matorrales que alimentan sin problema a una cabaña ganadera bien surtida. Y no sólo eso, sino que proporciona leña para construir viviendas y para calentar a los vecinos, que disfrutan de caza mayor y menor en esas zonas boscosas. Un buen territorio, pues, para el asentamiento de grupos humanos. Al sur del enclave mairití, en las vegas toledanas, se cultivaban cereales, vid y olivo, que desde tiempos inmemoriales han constituido la base de la alimentación mediterránea. San Isidro, según la tradición, laboraba de forma harto milagrosa en las huertas de don Iván de Vargas, abiertas entre el río Manzanares y el cerro de la Almudena, y como le ayudase un ángel en sus tareas agrícolas, fue tachado de pelín vago por sus convecinos. Los productos hortícolas proliferaban no sólo en la ribera del Manzanares, sino también en el fértil valle del Jarama y en la vega del Henares. El lugar donde han aparecido más cantidad de restos arqueológicos altomedievales, en los cerros de la Almudena y el de las Vistillas, por su fuerte desnivel respecto al río Manzanares, supone una buena atalaya desde donde controlar las tierras colindantes. Un buen lugar para levantar un apacible y dulce hogar, en resumidas cuentas.
Texto extraído del libro ‘Hijos de Mayrit. La huella islámica en Madrid y Comunidad’